Doblar o no doblar, esa es la cuestión
Por Carla Faginas Cerezo. Artículo publicado en el número 0 (febero 2014).
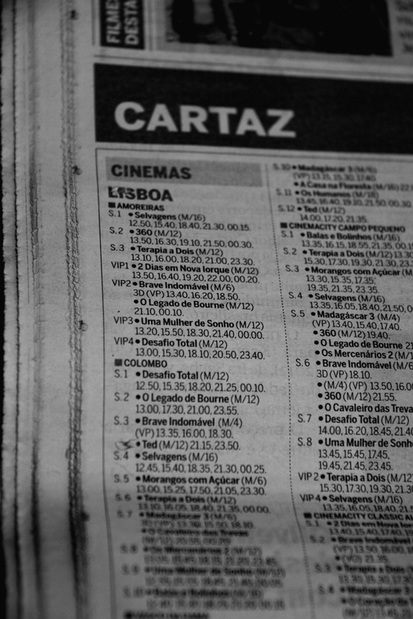
Presenciamos a diario innumerables ejemplos de intrusismo profesional, y no solamente en aquellos gremios que exigen formación universitaria. Jóvenes sin preparación hostelera que se meten a camareros para sacar algo de dinero, profesores de lenguas que imparten clase solo por el hecho de ser hablante nativos, estudiantes de cualquier carrera que ejercen de relaciones públicas de locales por las noches, etc. El periodismo, por su parte, constituye una de las profesiones que más adolece de este fenómeno, y es también, gracias a su poder informativo, la que más reclama públicamente que se ponga fin a esta tendencia. Con todo, a pesar de estos datos, no está exenta de casos de profesionales que hacen lo propio con otros gremios.
En enero del pasado año, la escritora y periodista gaditana Elvira Lindo publicó en El País un artículo en el que se permitía el lujo de hacer una crítica feroz sobre la traducción y doblaje del cine español sin poseer ningún tipo de formación al respecto. Es más, no solo se quejaba de su, al parecer, escasa calidad, sino que achacaba el pobre conocimiento de idiomas de los españoles a la tradición dobladora de su cine. A raíz de este artículo, el diario recibió varias cartas donde lectores apoyaban incondicionalmente las palabras de Lindo, esgrimiendo argumentos como que en Portugal se habla mejor inglés debido a su condición de país subtitulador.
Huelga decir que, en efecto, ver películas subtituladas es un factor que ayuda al oído humano a reconocer palabras y expresiones extranjeras, y que, por supuesto, también contribuye a mejorar la pronunciación. Fin. Eso es todo lo que este tipo de cine puede hacer para favorecer nuestra condición de políglotas.
En otras palabras, si Elvira Lindo fuese lingüista o se hubiese informado en profundidad sobre el tema antes de opinar abiertamente sobre la traducción audiovisual, habría comprobado que España siempre figura entre los países donde mejor se dobla, y que la película cuya traducción critica — Los miserables— forma parte de un género particularmente difícil de doblar: el musical. No tenemos más que remitirnos a otros ejemplos, como Moulin Rouge o Grease, para comprobar que las estrategias empleadas son muy similares. Del mismo modo, si los lectores que tan fervientemente se dirigieron a El País para secundar las palabras de la periodista leyesen algo al respecto, les bastaría con consultar una gramática portuguesa para comprobar que su sistema vocálico es mucho más próximo al inglés, puesto que posee ocho vocales; hecho que justifica en gran medida su excelente pronunciación.
En síntesis, puede decirse que ver cine subtitulado es un complemento para mejorar nuestras aptitudes lingüísticas, pero atribuir a todo un gremio, y desde una perspectiva ajena a la lingüística, nuestro escaso conocimiento de lenguas es, una vez más, un caso de intrusismo. Además de un jardín de donde resulta complicado salir.
En enero del pasado año, la escritora y periodista gaditana Elvira Lindo publicó en El País un artículo en el que se permitía el lujo de hacer una crítica feroz sobre la traducción y doblaje del cine español sin poseer ningún tipo de formación al respecto. Es más, no solo se quejaba de su, al parecer, escasa calidad, sino que achacaba el pobre conocimiento de idiomas de los españoles a la tradición dobladora de su cine. A raíz de este artículo, el diario recibió varias cartas donde lectores apoyaban incondicionalmente las palabras de Lindo, esgrimiendo argumentos como que en Portugal se habla mejor inglés debido a su condición de país subtitulador.
Huelga decir que, en efecto, ver películas subtituladas es un factor que ayuda al oído humano a reconocer palabras y expresiones extranjeras, y que, por supuesto, también contribuye a mejorar la pronunciación. Fin. Eso es todo lo que este tipo de cine puede hacer para favorecer nuestra condición de políglotas.
En otras palabras, si Elvira Lindo fuese lingüista o se hubiese informado en profundidad sobre el tema antes de opinar abiertamente sobre la traducción audiovisual, habría comprobado que España siempre figura entre los países donde mejor se dobla, y que la película cuya traducción critica — Los miserables— forma parte de un género particularmente difícil de doblar: el musical. No tenemos más que remitirnos a otros ejemplos, como Moulin Rouge o Grease, para comprobar que las estrategias empleadas son muy similares. Del mismo modo, si los lectores que tan fervientemente se dirigieron a El País para secundar las palabras de la periodista leyesen algo al respecto, les bastaría con consultar una gramática portuguesa para comprobar que su sistema vocálico es mucho más próximo al inglés, puesto que posee ocho vocales; hecho que justifica en gran medida su excelente pronunciación.
En síntesis, puede decirse que ver cine subtitulado es un complemento para mejorar nuestras aptitudes lingüísticas, pero atribuir a todo un gremio, y desde una perspectiva ajena a la lingüística, nuestro escaso conocimiento de lenguas es, una vez más, un caso de intrusismo. Además de un jardín de donde resulta complicado salir.

